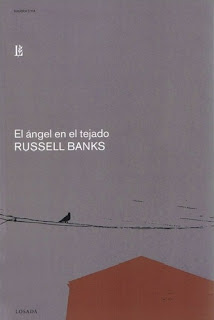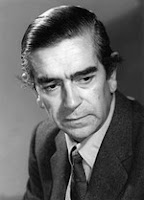El sábado 17 de noviembre en Babelia, suplemento cultural del periódico El País, Vicente Verdú firmó un artículo titulado Reglas para la supervivencia de la novela, en el que intentaba reflexionar sobre las bases que deben sustentar la nueva narrativa y del que se desprende el propósito de establecer unas conductas en exceso encorsetadas respecto al camino que ha de enfilar cualquiera que pretenda escribir una novela.
Sin ironía no hay contemporaneidad, sin ironía no existe visión de la iridiscencia del mundo y su variable composición.
El párrafo que antecede está extraído del artículo de Vicente Verdú y es de lo poco en lo que acierta: la mayor parte de los argumentos de los que se vale son pura ironía.
Si la creación literaria se limitara a las instrucciones que se nos facilita difícilmente existiría la iridiscencia a la que según parece hay que tender. La creación es un acto solitario que no conviene someter a estructuras o intenciones predeterminadas. De lo contrario sería demasiado sencillo, la génesis de toda obra perdería el misterio que debe poseer para que nos seduzca. Un buen texto conjugará reflexión y visceralidad, si no a partes iguales, sí en la proporción que el autor considere conveniente, que para eso es el único responsable de su trabajo. El compromiso del escritor se suscribirá únicamente con sus libros y estos se plantearán ajenos a que sean o no llevados al cine, y eso también significa que el lenguaje cinematográfico o televisivo es tan válido como cualquier otro. Las novelas, cuentos, poemas o lo que sea, perderán credibilidad si se plantean pensando en posibles lectores.
Para escribir no hace falta ningún decálogo, tal vez sea más necesario poseer una idea y una voz para trasladarla y emocionar con ella. De la habilidad que un autor demuestre para impregnar al lector con su obra dependerá la importancia de la misma.
El debate queda abierto, y en uno de los foros con más capacidad de acoger controversias de esta naturaleza como es el blog de Vicente Luis Mora, aunque soy de los que opinan que se trata de una cuestión manida, ajena por completo al proceso de creación y a la que debería dedicarse escaso interés, convencimiento que se contradice con el hecho de dedicarle una entrada en esta bitácora, aunque así soy yo y así creo que somos todos: contradictorios. Contradictorios y también anárquicos, de la misma manera que contradictorias y anarquicas habrán de ser las historias que alumbremos.
Sin ironía no hay contemporaneidad, sin ironía no existe visión de la iridiscencia del mundo y su variable composición.
El párrafo que antecede está extraído del artículo de Vicente Verdú y es de lo poco en lo que acierta: la mayor parte de los argumentos de los que se vale son pura ironía.
Si la creación literaria se limitara a las instrucciones que se nos facilita difícilmente existiría la iridiscencia a la que según parece hay que tender. La creación es un acto solitario que no conviene someter a estructuras o intenciones predeterminadas. De lo contrario sería demasiado sencillo, la génesis de toda obra perdería el misterio que debe poseer para que nos seduzca. Un buen texto conjugará reflexión y visceralidad, si no a partes iguales, sí en la proporción que el autor considere conveniente, que para eso es el único responsable de su trabajo. El compromiso del escritor se suscribirá únicamente con sus libros y estos se plantearán ajenos a que sean o no llevados al cine, y eso también significa que el lenguaje cinematográfico o televisivo es tan válido como cualquier otro. Las novelas, cuentos, poemas o lo que sea, perderán credibilidad si se plantean pensando en posibles lectores.
Para escribir no hace falta ningún decálogo, tal vez sea más necesario poseer una idea y una voz para trasladarla y emocionar con ella. De la habilidad que un autor demuestre para impregnar al lector con su obra dependerá la importancia de la misma.
El debate queda abierto, y en uno de los foros con más capacidad de acoger controversias de esta naturaleza como es el blog de Vicente Luis Mora, aunque soy de los que opinan que se trata de una cuestión manida, ajena por completo al proceso de creación y a la que debería dedicarse escaso interés, convencimiento que se contradice con el hecho de dedicarle una entrada en esta bitácora, aunque así soy yo y así creo que somos todos: contradictorios. Contradictorios y también anárquicos, de la misma manera que contradictorias y anarquicas habrán de ser las historias que alumbremos.